Como las naranjas que inexorablemente comienzan a aparecer en las plantas de la calle 47 cuando empiezan a subir las temperaturas, las esquinas de Circunvalación brotan de puestitos de venta de petardos de dudosa procedencia y menor seguridad, a medida que se acercan las fiestas.
La ceremonia se repite como ritual. Los heridos, los perros histéricos, la imposibilidad de conciliar el sueño incluso bien entrada la madrugada, los funcionarios que miran para otro lado, los millones que se queman en segundos, los que hacen millones en segundos.
No pretendo caer en esta columna en el lugar común de la consideración moral de lo que podría haberse hecho con ese dinero; cada uno es libre de divertirse como más le guste y no veo por qué el argumento de los usos alternativos de ese dinero no aplicaría también cuando la gente se gasta la plata en una entrada al cine, o en pagar el doble una camisa, porque tiene etiqueta de marca.
De hecho, quizás la comparación más apropiada es con los gastos improductivos asociados al tabaco, el alcohol y las drogas en general. Insisto, no tengo drama en que cada uno se gaste el fruto de su trabajo en lo que se le antoje. El problema es cuando en su disfrute joden a los demás y, lo que es peor, no pagan por ello.
En economía llamamos “externalidades” a las consecuencias no deseadas de las actividades de consumo y producción que generan derrames sobre terceros que no tienen nada que ver y que acaban sufriéndolos, cuando se trata de contaminación (en sus diversas formas), o disfrutándolos como ocurre cuando mi vecino pinta el frente de su casa, limpia la vereda por la que yo transito, o escucha una música que a mi también me gusta.
Para que estos comportamientos no generen un resultado social ineficiente en términos del bienestar social, lo ideal no es prohibir las externalidades negativas y obligar las positivas con un revólver en la cabeza, sino más bien internalizar en los precios, todos los costos y beneficios incorporados. O para ponerlo en castellano, hacer que cada uno pague el costo total, no sólo de los recursos necesarios para producir un bien, porque eso lo garantiza el propio mercado, sino de los daños que su consumo o fabricación causan en terceros.
El economista Arthur Pigou le encontró la solución al problema, sugiriendo el establecimiento de impuestos que encarecieran la producción (y el consumo) de los bienes y servicios que contaminan, junto con subsidios que abarataran la fabricación (y compra) de todo lo que produjera externalidades positivas.
Así, si un desodorante en aerosol afecta la capa de ozono, por ejemplo, se le carga un impuesto que sirve como disuasivo, generando incentivos para que la gente utilice alternativas no contaminantes, como los anti transpirantes en barra, o los que funcionan a bolilla. Adicionalmente, cualquiera que viaje en el transporte público en la hora pico, comprende que sería mejor para todos que cualquier desodorante resulte más barato que lo que cuesta producirlo, a los efectos de que una mayor proporción de los pasajeros puedan comprarlos; emerge así la justificación para un subsidio al Rexona; así no te abandona.
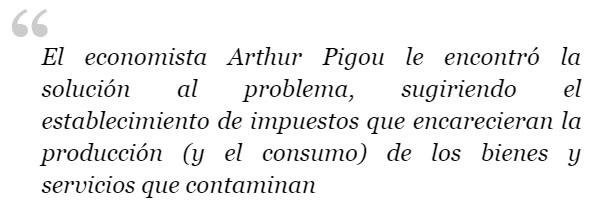
Esta es la misma razón que justifica un fuerte impuesto sobre los cigarrillos, el alcohol y cualquier otra droga. Dado que cuando el consumidor eventualmente se enferme, el Estado deberá gastar recursos para atenderlo y que no sólo se perjudicará a sí mismo, sino que afectará a terceros, resultaría mucho más eficiente que le salga bien caro enfermar a los demás u ocupar la cama de un hospital que no estará disponible para otro paciente.
El mismo argumento es el que favorece la gratuidad de la enseñanza, o la entrega de vacunas sin costo para prevenir enfermedades.
Exactamente por la misma lógica, propongo que en primer lugar el Estado se haga presente prohibiendo la pirotecnia clandestina que no garantiza la seguridad de los productos y que en segundo lugar cobre un fuerte impuesto a cada explosivo, a cada bengala, y a cada cañita voladora que puede potencialmente causar un incendio, lesionar un ojo o molestar a un perro.
Con el dinero recaudado, el municipio puede financiar los insumos de las salas de primeros auxilios, donde acabarán llegando los damnificados, subsidiar a los voluntarios que cuidan mascotas y mejorar el equipamiento de los bomberos.
La magnitud del impuesto debería ser tal que permita recaudar todo el dinero necesario para compensar las consecuencias que la pirotecnia provoca sobre terceros. Si fuera muy bajo, desalentaría poco el uso de petardos y no alcanzaría para pagar todas las molestias, pero tampoco es cuestión de cobrar un millón de dólares por cada fuego de artificio, puesto que eso sería equivalente a prohibir la actividad y aunque es verdad que sin perros no habría rabia, también es cierto que la gente disfruta de los animales.
El impuesto piguoviano óptimo, es aquel que sin necesidad de prohibir, garantiza que cada productor y consumidor se haga cargo de todas las consecuencias de sus actos, siendo la mejor manera de asegurar un comportamiento socialmente responsable.
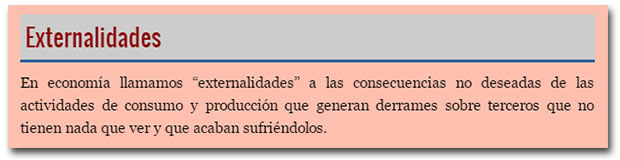
fuente:
Martin Tetaz es Economista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en Economía del Comportamiento, la rama de la disciplina que utiliza los descubrimientos de la Psicología Cognitiva para estudiar nuestras conductas como consumidores e inversores. Actualmente es Diputado Nacional.

